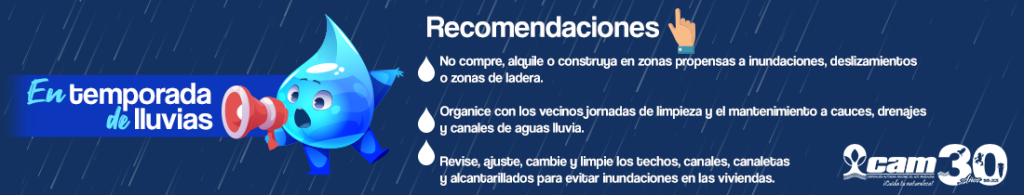El milagro colombiano: pobres defendiendo a ricos desde 1950.
En Colombia tenemos una tradición hermosa: entregar nuestra opinión política envuelta en papel regalo con el logo del conglomerado económico de turno. Aquí la gente no solo repite lo que escucha en la televisión; lo repite con entusiasmo, con fe, con ese fervor casi religioso que solo se le tiene a la información cuando viene bendecida por un multimillonario.
Porque si algo caracteriza al colombiano promedio – ese que se levanta a las 4 a. m., que sobrevive al bus, al trancón y al salario mínimo – es su lealtad casi conmovedora hacia los dueños del país. Es como un síndrome de Estocolmo a escala nacional: cuanto más nos golpean con desigualdad, más los defendemos. Y, claro, los medios ayudan, porque para eso están.
Los medios tradicionales en Colombia son como esos tíos opinadores de la familia: hablan duro, interrumpen a todo el mundo y siempre creen tener la razón, aunque no hayan leído un informe técnico desde 1976. Con la diferencia de que estos tíos manejan canales de televisión, noticieros, periódicos y emisoras enteras… y que casualmente tienen intereses económicos en los mismos sectores sobre los que opinan. ¡Misterio resuelto! Así es como se fabrica la opinión pública.
Esos grandes grupos empresariales – que poseen bancos, constructoras, cadenas de supermercados, EPS, petroleras y, por supuesto, medios de comunicación – han perfeccionado el arte de convertir sus intereses privados en verdades universales. Y lo hacen con una elegancia tan fina que uno casi olvida que está siendo manipulado. “No, no, no, esto no es manipulación… es marco conceptual noticioso”.
La narrativa siempre es la misma: si un gobierno plantea derechos, equidad y redistribución, entonces el país está al borde del apocalipsis. Pero si los mismos de siempre continúan gobernando, entonces todo es “estabilidad”, “confianza” y “armonía para los mercados”, también conocidos como los únicos seres vivos que importan en el ecosistema mediático.
Y ahí está la ciudadanía, especialmente la más pobre y vulnerable – la misma que debería estar exigiendo justicia social – repitiendo como libreto de telenovela cada frase que sale del teleprompter:
“Es que la inversión privada se va a ir”…“El país está acabándose”…
“Nos van a volver otra Venezuela” …
Mientras tanto, esos mismos “preocupados expertos” están cómodamente instalados en juntas directivas, contratos estatales o asesorías pagas. Pero no, no hablemos de eso. Es mejor creer que son héroes que trabajan desde las 5 de la mañana para salvarnos de nuestra propia ignorancia. La ironía más triste es ver cómo las élites han logrado que la población más golpeada por la desigualdad defienda el modelo que las mantiene hundidas. Es como si las gallinas corearan consignas a favor de la estabilidad laboral del zorro encargado de la finca. Y los medios, claro está, se encargan de repartir las semillas discursivas: culpa del pobre que protesta, del joven que exige educación, del campesino que pide tierra, del trabajador que quiere pensión.
Según los noticieros, todos ellos son amenazas. Pero los políticos tradicionales que llevan 30 años saqueando el Estado, esos sí representan la cordura, el equilibrio y la serenidad institucional. No es coincidencia; es estrategia.
Mientras tanto, Colombia sigue entre los países más desiguales del planeta, un logro nacional que debería tener su propio himno y ceremonia anual. Pero no se preocupen: los medios te dirán que la culpa es de cualquier persona que proponga igualdad, derechos o justicia. Ahí sí: “peligro”, “incertidumbre”, “riesgo para la democracia”. Palabras que, curiosamente, nunca se usan cuando un banquero se compra otro canal.
Lo más inquietante es que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Nos tragamos titulares a cucharadas, sin preguntar de dónde vienen ni quién gana con su difusión. Repetimos argumentos que no entendemos. Nos indignamos por cosas que no analizamos. Defender intereses ajenos se ha vuelto deporte nacional.
Los medios han logrado convertir la desinformación en tradición cultural. De tanto escuchar la misma narrativa, muchos creen de verdad que la desigualdad es una falla moral del pobre y no una obra maestra del sistema. Creen que la justicia social es una amenaza. Que los programas sociales son un regalo inmerecido. Que los derechos cuestan “demasiado”. Y que las reformas que favorecen a la población vulnerable son “peligrosamente populistas”. En resumen: creen exactamente lo que los poderosos necesitan que crean.
A pesar de todo, todavía hay quienes se cansan de repetir y deciden pensar. Quienes entienden que la equidad no es un lujo sino una urgencia. Que los derechos no son concesiones de la élite, sino conquistas de la gente. Que la justicia no es un discurso, sino una deuda histórica. Y que los medios no son guías espirituales, sino empresas con dueños, intereses y agendas. Porque en un país tan manipulado por sus élites, cuestionar es un acto de dignidad. Desobedecer narrativas es un acto político.
Pensar por cuenta propia es resistencia pura. Y quizás esa resistencia – pequeña, terca, incómoda – sea la única esperanza para que algún día Colombia deje de ser una sucursal de intereses privados y empiece a ser, por fin, un país donde la opinión no se fabrica en oficinas de ejecutivos, sino en la conciencia libre de su gente.
—
Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
Twitter -X: @faiver_segura