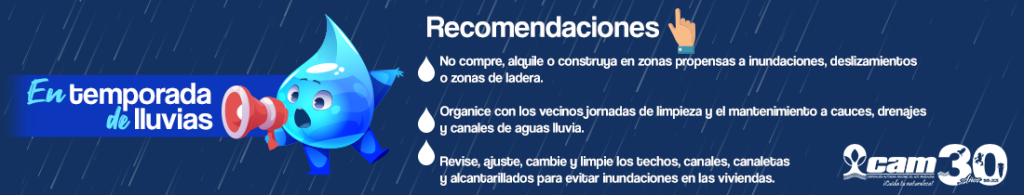Condenados, imputados e investigados que hoy se visten de candidatos. Urnas manchadas: condenados, imputados y presidenciales en campaña.
En Colombia, la política parece más una sala de audiencias que una arena democrática. Los mismos que enfrentan procesos judiciales por corrupción, soborno o manipulación de testigos, hoy desfilan como aspirantes presidenciales o al Congreso de la República, buscando en las urnas el blindaje que los estrados judiciales les niegan.
La frontera entre lo judicial y lo político hace rato dejó de ser difusa: se convirtió en una autopista de doble vía. Mientras unos enfrentan condenas en los tribunales, simultáneamente se pavonean como aspirantes presidenciales o legislativos. El mensaje implícito es brutal: las urnas se vuelven un escenario de absolución simbólica, un refugio donde los procesados buscan blindarse en el altar del voto.
Empecemos por Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, hoy precandidato presidencial promovido por sectores del progresismo. La Fiscalía le formuló 43 imputaciones por presunta corrupción, señalando delitos como peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción, e interés indebido en la celebración de contratos.
Uno de los casos más llamativos es el del predio “Aguas Vivas”, en el que se acusa que el precio del terreno que pretendía adquirir el Distrito pasó de 2.700 millones de pesos a 48.000 millones, presumiblemente con sobrecostos direccionados a ciertos beneficiarios.
El otro caso que ocupa la atención de los colombianos es el de Álvaro Uribe Vélez, expresidente, condenado en julio de 2025 por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, recibió una pena de 12 años de prisión domiciliaria e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Pese a ello, su partido – el Centro Democrático – confirmó su aspiración al Senado de la República en 2026, presentando su regreso como un acto de resistencia política más que de coherencia democrática.
La paradoja es evidente: alguien juzgado por manipular testigos para desviar procesos judiciales pretende ahora legislar sobre la justicia y las leyes de la Nación. El Centro Democrático, su partido, ya confirmó que hará su intento por incluirlo en la lista al Senado. El anuncio ha provocado indignación, asombro y debates: ¿puede alguien condenado reclamar legitimidad para legislar? ¿Dónde queda la coherencia ética?
Dos figuras – Quintero y Uribe – representan extremos complementarios de una tragedia política que ya no puede verse con tolerancia ni impunidad. En uno de los casos, un candidato supuestamente de cambio carga con acusaciones que atentan directamente contra la integridad en la administración pública. En el otro, una figura histórica que ha moldeado la derecha colombiana, con poderosas estructuras detrás, soporta una condena. Pero frente a ello no podemos simplemente pedir “que hagan justicia” con tono hipócrita: debemos exigir coherencia institucional, rendición de cuentas y claridad.
Que un aspirante nacional sea imputado con decenas de cargos no debería resultar excepcional; que la élite política haya vivido durante décadas con un manto casi sagrado de impunidad es lo que debería indignarnos. Las investigaciones judiciales deben ser imparciales, rigurosas y audibles para la ciudadanía, sin que el aparato mediático, los intereses partidistas o las presiones del poder político impidan su avance.
¿Cómo creer en quienes se ofrecen como limpias alternativas si su pasado o presente está marcado por denuncias graves de corrupción? Candidatos con manchas tan hondas no pueden pedir confianza; deben demostrarla, no con discursos, sino con hechos: renuncias temporales, auditorías independientes, sometimiento voluntario al escrutinio público, e imposibilidad de seguir en contienda hasta que se resuelvan los procesos.
La condena de Uribe marca un antes y un después. Por primera vez en Colombia, un expresidente es condenado penalmente por delitos relacionados con manipulación de testigos y fraude procesal. Pero esta sentencia no debe quedarse en símbolo: debe impulsarse un cambio estructural en el poder judicial, en los mecanismos de control y en la cultura política que permitió que durante décadas los casos de corrupción quedaran estancados o se diluyeran. Que un expresidente condenado pueda aspirar al Congreso es un golpe al sentido común. Si la palabra, la honra pública y la responsabilidad no son filtros reales de legitimidad, ¿cuál es el límite?
No basta con que los jueces actúen; los ciudadanos debemos ser el jurado final. Votar con memoria, exigir transparencia desde las campañas, respaldar candidaturas que se sometan voluntariamente al escrutinio, y castigar, con el voto, a quienes cargan juicios graves sin resolver. Que los ciudadanos asuman que “todos tienen rabo de paja” es ceder terreno.
Si Uribe logra su curul en el Senado, si Quintero sigue avanzando como candidato presidencial con imputaciones en marcha, el país quedará atrapado en la paradoja de servirle la política a las causas jurídicas y no al bien público.
Hay quienes, en su desesperación por confrontar un despropósito, terminan reduciendo el debate a que “todos están involucrados en corrupción”, desconociendo que hay grados, pruebas, condenas firmes o en curso, y diferencias fundamentales entre acusaciones y sanciones consumadas. No es lo mismo estar imputado que condenado; no es lo mismo tener indicios débiles que pruebas contundentes; no es lo mismo realizar campaña bajo investigación que hacerlo desde la impunidad absoluta.
Colombia necesita algo más que discursos en contra de la corrupción: requiere una ruptura simbólica con sus prácticas políticas más viciadas. Si el escenario electoral se convierte en una pantomima donde los poderes fácticos financian candidatos con maletines blindados y los ciudadanos solo nos quedamos como espectadores, habremos perdido una oportunidad histórica.
Este país merece un renacimiento ético, judicial y político. Y eso empieza por que los acusados respondan ante la justicia y no ante los micrófonos únicamente.
Colombia ya ha visto demasiadas comedias judiciales disfrazadas de dramas cívicos. Este ciclo electoral no puede ser otra escenificación vacía. Si aspirantes cuestionados pretenden hablar de moralidad, que al menos demuestren con hechos que la presunción de inocencia no es una excusa para evadir responsabilidad.
Y si los ciudadanos toleramos que los acusados sigan pisando tarima sin sudar ante la justicia, entonces habremos perdido no solo una elección, sino una oportunidad histórica para exigir que la política no se convierta en un instrumento de impunidad eficaz.
La política en Colombia se convirtió en una tragicomedia: del banquillo pasan al tarjetón, y de la imputación al Congreso. El problema ya no es solo la corrupción de los políticos, sino la resignación de un país que sigue votando por ellos.
Si la sociedad acepta que quienes deben responder ante los jueces se refugien en las urnas, habremos convertido el voto en el último reducto de la impunidad.
—
Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
Twitter -X: @faiver_segura