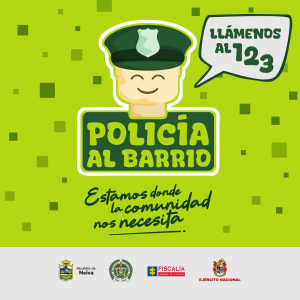Cuando los contratos florecen, los presupuestos se agotan y la ética entra en vacaciones. Una radiografía del Estado en modo campaña y de los funcionarios en modo silencio.
Colombia entra cada cierto tiempo en su temporada favorita: las elecciones. Y con ellas, como si fuera un ciclo natural – tan predecible como el invierno o el alza de los huevos -, el aparato estatal se transforma en una gigantesca agencia de campaña.
En los meses previos a los comicios, la gestión pública se acelera, los contratos florecen y el presupuesto público parece haber encontrado, por fin, una motivación: “invertir” en la permanencia del poder.
Nada mejor que una buena campaña electoral para que las instituciones recuerden que existen. Las alcaldías, gobernaciones, hospitales, institutos descentralizados y empresas públicas se llenan de contratos de prestación de servicios, órdenes de trabajo y “proyectos estratégicos”.
Pero detrás de ese dinamismo repentino no hay una planificación técnica ni un interés por mejorar la gestión pública. Lo que hay es una danza de favores políticos, un movimiento calculado de recursos y nombres que aseguran respaldo electoral, fidelidades y, por supuesto, silencio que escenifican una coreografía perfectamente ensayada entre poder político y contratación pública.
Mientras los indicadores de gestión se hunden y los servicios a la ciudadanía se
deterioran, la contratación estatal vive su mejor momento. Los informes institucionales muestran resultados pobres, pero las nóminas paralelas crecen como si el país estuviera en auge. En medio de la ineficiencia y la precariedad, el único departamento que nunca se detiene es el de contratación.
La ironía es dolorosa: los proyectos sociales se aplazan por falta de recursos, pero siempre hay dinero para ampliar los contratos o sumar asesores “estratégicos”, uno no sabe si reír o llorar cuando escucha a ciertos directivos hablar de “modernización administrativa” mientras adjudican contratos exprés a familiares, aliados o líderes comunitarios convenientemente “reconocidos”.
La norma es clara. El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Es decir, todo lo contrario, a lo que suele ocurrir cuando se mezclan la política y la gestión pública.
El Código Disciplinario Único (Ley 1952 de 2019), por su parte, sanciona a los servidores públicos que utilicen indebidamente los bienes o recursos del Estado, o que participen en política valiéndose de su cargo.
Pero la ley no se cumple sola. Requiere convicción ética, integridad institucional y, sobre todo, valor civil. Y ahí es donde fallamos. Porque la corrupción electoral no solo se alimenta del contratista avivato o del directivo que cree que la entidad es su finca, sino también del funcionario que calla.
El que mira hacia otro lado cuando los contratos se orientan por lealtades políticas, cuando los recursos públicos financian reuniones “informativas” con candidatos, o cuando se nos instruye, sin decirlo abiertamente, a “colaborar” con la causa del jefe de turno. El Código Único Disciplinario, es contundente: el servidor público tiene el deber de denunciar cualquier acto de corrupción o irregularidad del que tenga conocimiento. Y la Ley 2016 de 2020 refuerza la protección a quienes denuncian, precisamente para que el miedo no sea excusa.
El fenómeno es tan cotidiano que ya parece natural. Se reparten contratos como si fueran volantes, se activan rubros dormidos con el pretexto de “fortalecer la gestión” y se inventan cargos temporales para mantener contentos a los aliados políticos. El mensaje es claro: quien se alinea, gana; quien cuestiona, se queda por fuera.
Así se perpetúa un modelo donde el mérito se reemplaza por la obediencia, y la administración pública se convierte en un gigantesco comité de campaña financiado con recursos de todos. En cada temporada electoral, se abren las puertas del paraíso burocrático. Contratos exprés, asesorías milagrosas, consultorías sin sustancia. Los familiares, los amigos del partido y los líderes comunitarios “reconocidos” se convierten en aliados presupuestales. El mérito, el perfil y la necesidad del servicio son simples formalidades.
Se reactivan proyectos dormidos justo a tiempo para mostrar gestión, y se inventan cargos temporales para mantener contentos a los aliados. Es el mercado laboral del favor político, donde la fidelidad vale más que la experiencia.
El componente ético es, quizás, el más olvidado. Ser servidor público no significa ser servil. La ética del funcionario implica, ante todo, independencia, neutralidad y compromiso con el bien común. Cuando un empleado del Estado acepta ser parte de una maquinaria política, aunque sea de forma pasiva, traiciona el principio de imparcialidad y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Y sin confianza, no hay legitimidad posible.
El Código de Ética del Servidor Público (Ley 190 de 1995) recuerda que el fin del Estado es el servicio a la comunidad, no al partido. Sin embargo, en temporada electoral la ética entra en receso, reemplazada por la conveniencia y la complicidad.
El silencio no es neutralidad. En el servicio público, callar es participar.
Cuando se omite denunciar la desviación de recursos con fines proselitistas, se contribuye a legitimar el modelo que corroe la confianza ciudadana. El servidor público que guarda silencio deja de ser parte de la solución y pasa a ser engranaje del problema.
El Estado colombiano, en época electoral, es la empresa más eficiente del país: contrata más rápido que cualquier multinacional, ejecuta presupuesto a velocidad récord y moviliza recursos con precisión quirúrgica. Lástima que esa eficiencia solo funcione para fines políticos. Si esa misma energía se usara para mejorar la atención en salud, fortalecer la educación o ejecutar proyectos de infraestructura, otro sería el panorama. Pero no: el Estado se vuelve productivo únicamente cuando hay votos en juego.
El llamado es simple pero urgente: denunciar no es traicionar; callar sí lo es.
Porque la lealtad verdadera no es con el jefe político, sino con la Constitución, la ley y el ciudadano. Si queremos un Estado que sirva y no se sirva, debemos romper el pacto tácito del silencio.
Mientras tanto, Campaña S.A. seguirá abierta al público, ofreciendo contratos, promesas y lealtades temporales. Solo que algún día, si alguien se atreve a hablar más alto, quizá podamos cerrarla… por fin, por quiebra moral.
—
Por: Faiver Augusto Segura Ochoa
Twitter -X: @faiver_segura